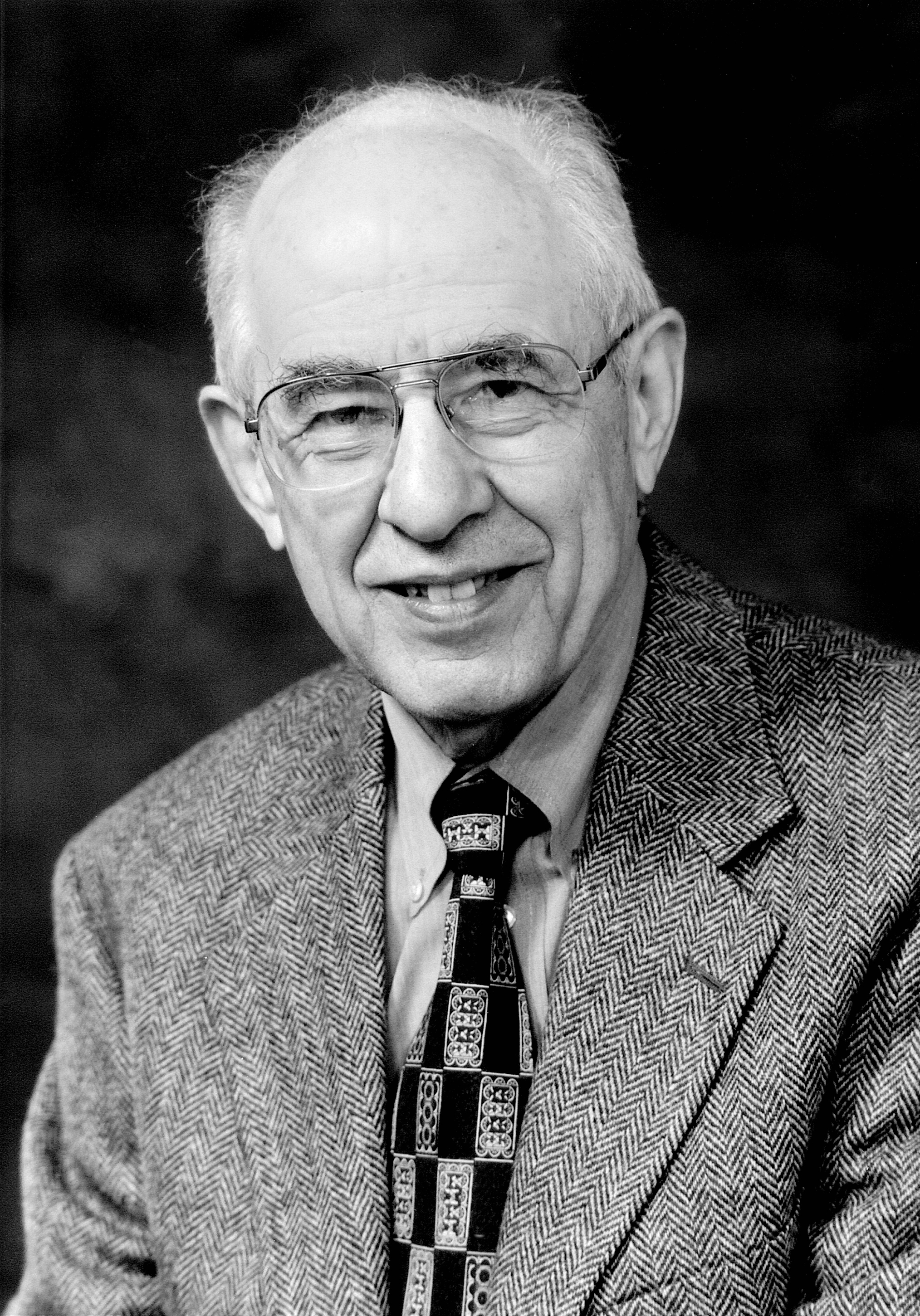Teoría del conocimiento
Juan José Angulo de la Calle
 |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Professor_Imre_Lakatos%2C_c1960s.jpg |
Introducción al concepto
La filosofía occidental ha procurado definir en qué consiste el conocimiento válido, distinguiéndolo de la ignorancia y de la mera opinión. Según ella, el conocimiento más riguroso es la ciencia porque es comprobable y tiene criterios . No hay ciencia de la ciencia, por lo que para tratar teóricamente la ciencia se requiere una reflexión acerca de ella, que es la filosofía de la ciencia. Sin embargo, para analizar la filosofía de la ciencia y ver su relación con el concepto de conocimiento y las distintas maneras del saber se requiere una teoría del conocimiento.
En Occidente, el conocimiento tratado aquí es el tecno-científico (hay más: estético, lógico, interno...). Interesa el saber científico porque es contrastable y sistemático. La teoría del conocimiento parte de él, es una reflexión del conocimiento desde la ciencia, pero puede servir de modelo para otras ramas del conocimiento. La filosofía que pretenda tratar el conocimiento debe ser interdisciplinar: tener parte de reflexión y parte de las aportaciones de las ciencias particulares.
La teoría del conocimiento pone en suspenso las ciencias, no las da totalmente por válidas y analiza la ciencia (y el propio concepto de saber).
Las actitudes filosóficas son demasiado generales. El saber con un fundamento tecnocientífico solamente puede ser tal por medios operativo y operacional, si se expresa en la experiencia y dice algo concreto. Este conocimiento científico viene de hipótesis plausibles.
Si la teoría del conocimiento quiere examinar el conocimiento científico debe mirar la forma lógica del conocimiento científico. Por eso una teoría del conocimiento y de la ciencia deben ir juntos, la teoría del conocimiento debe mirar cómo son las diferentes teorías científicas concretas y abstraer una teoría de la ciencia en general. Hace falta un modelo científico para analizar los contenidos. Sin pensar metódico, no hay ciencia ni filosofía, pero hace falta una base de referentes reales.
La teoría del conocimiento requiere interdisciplinar: metodología, lógica, referentes científicos. La era de la información actual no está cualificada con validez porque no hay elementos claves de la filosofía o reflexión y filtros del pensamiento que permitan ver qué es contenido válido o justificado y qué es pseudosaber o bulos.
Quizás la filosofía, en tanto metateoría, pueda servir de puente entre las distintas disciplinas científicas y, juntas, poder formular una teoría de la ciencia y una teoría del conocimiento.
Hay varias teorías del conocimiento. En filosofía occidental, las principales serían: el racionalismo, el empirismo-positivismo y el pragmatismo.
Racionalismo
El racionalismo es históricamente la teoría más defendida. Los representantes más importantes son: Parménides, Platón, Aristóteles (en parte), Kant (en parte), Frege, Hegel, Boole...
Descartes da a la filosofía un carácter matemático, sitúa como fuente de certeza el método lógico racional. Busca un conocimiento seguro, usa la duda metódica para llegar a la verdad. Verdadero es lo que viene del método. Duda de todo, hasta de que existe; pero si duda y se equivoca, debe haber alguien que dude y se equivoque; por tanto, la certeza es que existimos.
Hay cuatro formas de conocimiento: entendimiento (discierne la noción de verdad), imaginación, memoria y sentidos. El entendimiento llega a la verdad porque es el que dota de un método que da certeza, pero los demás modos; pero es el entendimiento el que es predominante en el racionalismo. Se obtienen datos de la experiencia, memoria e imaginación, mas para que tengan un orden en lo certero, en lo teórico y sistemático, hace falta una teoría, dada por el entendimiento.
Hay dos partes del entendimiento: intuición y deducción. Intuición es discernir las cosas racionales y la deducción es la capacidad de conectar cosas por entendimiento. El conocimiento viene de la razón, pasa por lo material por la influencia de las ideas que recibo pasivamente de los sentidos y que crean ideas.
Descartes dijo que sólo queda admitir que hay un mundo externo dependiente de las ideas (la veracidad de Dios nos supone la veracidad del mundo; dentro de nuestras ideas está la idea de infinito, que no puede venir de un ser finito, así que viene de un ser infinito, Dios, que hace que el mundo sea verídico y no un engaño).
La certeza o el saber certero viene de las ideas (el pienso, luego existo), así que el saber fundamental viene de la razón y el entendimiento. Para Descartes, el pensamiento es fundamental, es la creación científica. Viene del sujeto pensante (base del saber certero) y todo lo demás debe ser conocido por la lógica.
Kant pone límites al racionalismo. El conocimiento analítico o lógico da verdades certeras, pero no da saber nuevo (e.g. los metales son conductores, luego el hierro es conductor). El saber nuevo procede de los datos de los sentidos. Pero no son un haz caótico, así que debe tener un orden. Kant establece que hay unos puntos de partida del conocimiento (unos aprioris) que permiten focalizar los datos de los sentidos. Estas estructuras que ponemos presuponen los juicios sintéticos apriori (universales, matemáticos o categóricos). Sin embargo, son dudosos tales tipos de juicios.
El racionalismo queda como una teoría que da seguridad, la razón es vista como autónoma y autárquica. Pero queda como aislada precisamente por ello. Las teorías racionalistas degeneran en posiciones que no pueden demostrarse empíricamente o por los sentidos, quedan como puras conceptualizaciones que no pueden ser comprobadas o contrastadas.
Empirismo
El empirismo señala que el conocimiento proviene de los datos de los sentidos. Las ideas solamente serían unas generalizaciones de la repetición de unos hechos percibidos por los sentidos.
La ciencia tiene que tener unos principios. Según Bacon, la ciencia es inductiva: parte de los datos de los sentidos y si percibe que se repite un fenómeno porque se da en muchos casos, realiza generalizaciones.
Locke escribió un Ensayo sobre el conocimiento humano, es el padre de la teoría del conocimiento (él la formuló de forma explícita por primera vez en Europa). Según él, las representaciones que se tienen acerca de la realidad proceden de los sentidos y las conceptualizaciones son la ordenación de las ideas acerca de la realidad. El alma es un papel en blanco que se va formando a través de las impresiones sensoriales.
Hume es más extremista. Critica la causalidad. No se puede aseverar que haya causas. Se puede certificar que un fenómeno se da cuando se da otro, pero solamente se ve uno y el otro; ésto es lo único que se ve, así que no es conocimiento hablar de causa y efecto. Se puede observar que se da un fenómeno tras otro en un caso, pero no se puede comprobar que se da en todos los casos a lo largo del tiempo. Puede darse el caso de que no se dé esa supuesta causalidad en el futuro. Esta problemática la trató Russell con el ejemplo del pollo empirista: como todos los días le daban de comer, pensó que todos los días le iban a dar de comer, hasta que llegó el día de Navidad y le mataron para la cena.
El positivismo procura salvar lo teórico en lo empírico. Positivismo es la comprobación de hechos. Es una actitud epistemológica sobre estos puntos: 1) el conocimiento humano (sólo procedente de los conceptos derivados de los hechos perceptibles de la ciencia); 2) para obtener conocimiento hay impresiones (sensaciones); 3) todo lo que va más allá de lo sensible no es objeto de conocimiento de conocimiento humano; 4) todo lo positivo es antimetafísico.
El saber es el tratamiento científico de los hechos comprobables de forma sistemática y experimental. Las ciencias verifican porque comprueban experimentalmente. Fuera de ésto, todo es metafísica que no dice nada del mundo y es pura abstracción sin contenido.
El Círculo de Viena retoma el positivismo y lo aúna a la filosofía del lenguaje. Considera que el saber es el conjunto de proposiciones que hablan de hechos comprobables por la experiencia y la datación experimental.
Sin embargo, Popper señala que la ciencia no comprueba. Puede apuntar que un fenómeno se da muchas veces, pero no que se va a dar en todos los casos (que no han sido comprobados porque son casi infinitos). Por tanto, la ciencia no verifica. Como mucho contrasta. Permite afirmar que una ley no se sostiene si no se da en un caso: si no se da una generalización en un caso, no puede darse en todos los casos (e.g. la afirmación "los cuervos son negros" se puede sostener hasta que se encuentre un cuervo blanco).
Ésto nos lo comunica la reflexión y la razón, así que es muy válido lo teórico y no lo experimental. Para Popper, por lo anteriormente descrito, no existe la inducción y es injustificable; y la deducción da validez y es justificable porque en ciencia se hacen reglas generales y luego se contrasta. Plantea una nueva lógica, postula un modus tollens (se plantea una norma general, no se da en un caso; conclusión: no se da la norma). La crítica permite una mejor formulación de las teorías.
Khun es más radical. Entiende que las teorías científicas y del conocimiento son inconmensurables. Es decir, lo que sentimos es entendido bajo una teoría (la experiencia está cargada de teoría, que diría Hanson), y cada teoría es incomparable con otras porque tiene puntos de partida diferentes. No hay justificación de una sobre otra, se dan cambios de teoría por revoluciones científicas (se ve que hay una anomalía o caso inexplicable en la ciencia normal y, por discursos retóricos, es sustituida una por otra). Feyerabend es más radical y señala que, dada la inconmensurabilidad, no hay método: todo vale en el conocimiento.
Lakatos, por su parte, acepta los resultados de la historia de la ciencia y se pone en medio de Khun y Popper. No somos irracionales, así que debe haber una reconstrucción racional y no se puede refutar a Popper del todo. Hay mecanismos auxiliares para defender una teoría ante críticas (por argumentos para el caso o ad hoc). La ciencia no evoluciona por enfrentamiento entre teorías, son las teorías las que se confrontan con los hechos. Lo que cuenta es la progresión de un programa (de una teoría) con los hechos hasta que los hechos hagan que la teoría sea insostenible. No se cree que unas críticas afecten mentras se mantenga el núcleo de la teoría. Acepta la proliferación de teorías de Khun y, en parte, el falibrismo de Popper. Independientemente de las teorías, todas se remiten a los hechos.
A pesar de todo, no hay una historiografía completa de la ciencia (ni en Khun, ni en Feyerabend, ni en Lakatos) como para decir que las teorías se sustituyen por motivos ajenos a la justificación. No hay esta ratificación. Además, se da realmente un progreso en las ciencias (e.g. la teoría de la relatividad de Einstein recoge los planteamientos de Newton y los amplia).
Fuera aparte de todo, hay que señalar que el saber sensorial es procesado por el cerebro. El cerebro es un producto evolutivo, resultado de las cribas de la selección natural. Por tanto, algo de lo que pensamos tendrá correlación con la realidad o se ajusta de alguna manera a ella, de forma que permita la adaptación.
Según Damasio, un daño en el cerebro puede dar a un embrutecimiento de las emociones y, por tanto, a la incapacidad de abstraerse. Las emociones remiten a la amígdala, que es la base de toda la actividad cerebral. Ella trata de las respuestas ante el peligro y a la calma. Esta base emocional es la que permite tener empatía, con la cual se puede abstraer, hacer generalizaciones y formar ideas.
Un cerebro adaptado al entorno no implica que tenga el saber de las cosas, pero puede ser buen indicador lo que piense porque está adaptado a la realidad de alguna manera y de alguna forma es una parcial garantía.
Pragmatismo
Según este planteamiento, el conocimiento se supedita a la forma de ser de las personas.
Peirce caracteriza el método científico correcto por medio de la aplicación práctica que realiza. Define la verdad por el criterio de la eficacia práctica (juicios y estados de las cosas conformes). Los criterios científicos lo descubren.
James dice que no se trata solamente de poner criterios para distinguir proposiciones sensatas, sino que lo que se dice tiene que tener consecuencias prácticas (si es así, si redunda en algo que se pueda comprobar y es útil, entonces es verdadera tal afirmación). Son criterios utilitarios y su fin es la utilidad. Relaciona las proposiciones y las satisfacciones que dan. La evaluación del mundo como una parte para lograr éxito en la vida es lo primordial. El éxito en la vida es la muestra de que se tiene el conocimiento.
Dewey está convencido de que la posibilidad de aplicación práctica es válida si tiene eficacia práctica. Es instrumentalidad. Convierte al mundo en algo instrumental. Los juicios se dividen en valores satisfactorios y no satisfactorios. No habrá diferencia entre conocimiento y evaluación de resultados. Estos criterios vienen impuestos por su eficacia.
El pragmatismo es demasiado utilitarista y utilitario. Porque algo sea útil no implica que sea verdad, ello es algo que debe ser demostrado o tener algún tipo de validez según un criterio. Y no se puede remitir a los resultados prácticos para dar validez porque la teoría debe sostenerse por ella misma, por sus propios planteamientos.